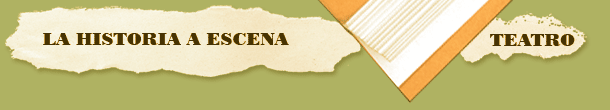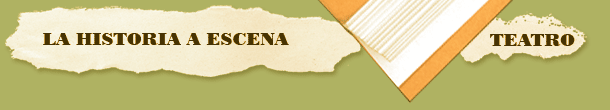[...]

MARÍA. (Con creciente pasión.) Reflexionad en la instabilidad de las cosas humanas, y en que hay deidades vengadoras del orgullo. Honradlas, temedlas, porque con su horrible poder me han traído a vuestros pies... honraos vos misma en mí, ante estos testigos extraños; no profanéis, no insultéis la sangre de los Tudor, que corre en mis venas, como en las vuestras... ¡Oh, Dios del ciclo! No te muestres áspero e inaccesible, como los escollos que el náufrago se esfuerza en alcanzar vanamente. ¡Mi vida, mi destino, todo depende de mis palabras y del poder de mis lágrimas! Abrid mi corazón para que conmueva el suyo. Si me miráis glacialmente, mi pecho se oprime temeroso, se seca el torrente de mis ojos, y un frío terror encadena mis frases suplicantes en lo íntimo de mi ser.
ISABEL. (Con indiferencia y severidad.) ¿Qué tenéis que decirme, lady Estuardo? Habéis querido hablarme. Prescindo, de ser Reina, profundamente ofendida, por cumplir los piadosos deberes de la hermana, y os favorezco permitiendo que disfrutéis de mi presencia. Sigo los impulsos de mi bondad, exponiéndome a una justa crítica al rebajarme tanto... porque os consta que habéis intentado asesinarme.
MARÍA.- ¿Cómo empezaré, para que sean discretas mis palabras, y os conmuevan y no os ofendan? ¡Oh Dios! infunde elocuencia en mis palabras, y aparta de ellas el aguijón que pudiera herir. No puedo defenderme sin acusaros gravemente, y no lo quiero... Me habéis tratado como no era justo, porque soy Reina como vos, y me habéis retenido prisionera. Vine a buscaros suplicante; y violando en mí los santos deberes de la hospitalidad y el sagrado derecho de las gentes, me encerrasteis entre las paredes de un calabozo. Arrebatáronme cruelmente mis amigos y servidores; tratóseme mezquinamente, y se me sometió a un tribunal injusto. Pero no hablemos más de esto. Que los horrores, sufridos por mí, queden envueltos en eterno olvido... ¡Mirad! Lo califico de fatalidad, y no os atribuyo culpa, como yo tampoco la tengo. Del Averno surgió un espíritu maligno, para encender el odio en nuestro corazones, separándonos ya en nuestra tierna juventud, y creció con nosotros, y hombres perversos atizaron esa llama funesta, e insensatos fanáticos armaron de espada y puñal manos no llamadas a empuñarlos... Tal es la suerte fatal de los reyes; sus discordias llenan el mundo de rencores, y toda desunión desencadena las furias del infierno... Ahora no se interpone nadie entre nosotros. (Acércase a ella confiada, y le habla con acento cariñoso.) Estamos ambas frente a frente. ¡Decid cuanto os agrade, oh hermana mía! Acusadme, y yo os daré satisfacción cumplida. ¡Ah! ¿Por qué no me disteis audiencia, cuando con tanto empeño os la pedía? No hubiésemos ido tan lejos, y ahora no celebraríamos esta triste entrevista, en lugar tan siniestro.
ISABEL.- Mi buena estrella me ha preservado hasta ahora de calentar una víbora en mi seno... No acusad al destino, sino a vuestro corazón perverso, y a la ambición insaciable de vuestra casa. Ningún disturbio había ocurrido entre nosotras, y ya vuestro tío, ese sacerdote tan orgulloso como dominante, que pone su osada mano en todas las coronas, os inspiró sentimientos hostiles hacia mí, os persuadió que tomaseis mis armas, que os apropiaseis mi título de Reina, y luchaseis conmigo a vida o muerte... ¿A quién no ha excitado contra mí? La lengua de los sacerdotes, la espada de los pueblos, las armas temibles del fanatismo religioso. Aquí mismo, en mi pacífico reino, fomentó en daño mío, el fuego de la sedición... Pero Dios me protege, y ese sacerdote arrogante no ha obtenido el triunfo; amenazaban a mi cabeza, y la vuestra es la que cae.
MARÍA.- ¡Yo estoy en manos de Dios! No abusaréis sanguinariamente de vuestro poder...